CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO
Las buenas intenciones de
la República (tanto en el plano social, como en el económico)
se enfrentaron con la cruda realidad de una economía mundial recién
salida de la crisis 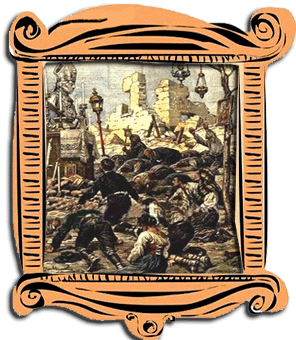 del
29, con una situación de creciente reivindicación de derechos
para los trabajadores y con un paro creciente, lo que dió lugar, en
algunos casos a enfrentamientos callejeros, revueltas anarquistas, asesinatos
por grupos extremistas de uno u otro bando, golpes de estado militares y huelgas
revolucionarias.
del
29, con una situación de creciente reivindicación de derechos
para los trabajadores y con un paro creciente, lo que dió lugar, en
algunos casos a enfrentamientos callejeros, revueltas anarquistas, asesinatos
por grupos extremistas de uno u otro bando, golpes de estado militares y huelgas
revolucionarias.
En España, la agitación política tomó además un cariz particular, siendo la Iglesia objetivo frecuente de la izquierda revolucionaria, que veía en los privilegios de que gozaban una causa más del malestar social que se vivía. Esto, se tradujo muchas veces en la quema y destrucción de iglesias. La derecha conservadora, muy arraigada también en el país, se sentía profundamente ofendida por estos actos y veía peligrar cada vez más, la buena posición de que gozaba ante la creciente influencia de los grupos anarquistas y comunistas. Todo ello motivó que muchos generales conservadores planificaran insurrecciones militares y golpes de estado contra la república. Sus intenciones se materializarían en el fallido golpe de 1936, cuyo resultado incierto desembocó en la Guerra Civil Española.
Con todo, la posición
de la jerarquía católica y de la mayor parte de los creyentes
era bastante opuesta al régimen republicano, tras el asalto y generalizada
quema de conventos, iglesias, colegios, bibliotecas y edificios religiosos
de los días 10 y 11 de mayo, ante la cómplice pasividad oficial.
Esta oposición aumenta cuando mediante el artículo 26 de la
Constitución, entre otras medidas, se anulan las ayudas públicas
hacia instituciones religiosas, se prohíbe a éstas ejercer la
industria o la educación, se 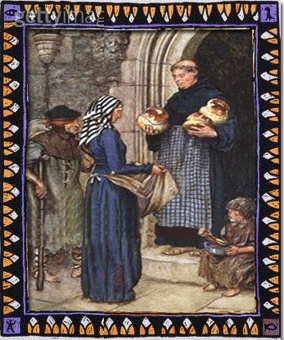 confiscan
los bienes de determinadas órdenes religiosas, se ordena la disolución
de la Compañía de Jesús, y la sumisión a las leyes
tributarias.
confiscan
los bienes de determinadas órdenes religiosas, se ordena la disolución
de la Compañía de Jesús, y la sumisión a las leyes
tributarias.
Muchos tipos de males acarreó la Guerra civil y todos ellos son, naturalmente males sociales.
Hasta el mes de septiembre de 1936, en España no se tuvo conciencia de la delicada situación que se estaba viviendo, momento en el que las reservas de víveres de anteguerra empezaron a escasear. El sistema generalizado de suministro en los momentos iniciales fue la utilización de vales, repartidos por partidos y sindicatos, y canjeados en tiendas y comercios por artículos de primera necesidad. Ante la evidente escasez, las críticas se centrarán en el tremendo despilfarro inicial, el caos organizativo y el acaparamiento.
También contó con el apoyo de las entidades de beneficencia, sin embargo, las campañas de ayuda no parece que tuvieran el eco deseado y muchas críticas coetáneas se enfocaron en esta dirección.
En relación directa
con la escasez, la elevación de salarios y la baja productividad, propició
que se desencadenara en Madrid, como en el resto de la España republicana
una subida general del nivel de precios iniciada por los productos alimenticios.
El control de los precios y la represión del fraude se convirtió
en otra de las grandes preocupaciones de los gobernantes 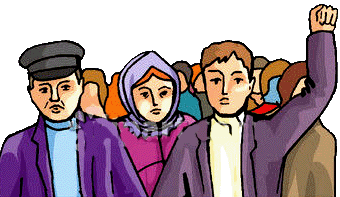 republicanos,
fijándose unas tasas oficiales de los precios. Sin embargo, el almacenamiento
y ocultamiento de víveres con fines especulativos y el consiguiente
fraude de precios desembocaron en el contexto de la extremada escasez en un
abusivo mercado negro donde los precios de artículos de consumo adquirieron
cifras desorbitadas. Mucha culpa de esto la tuvieron las mismas fuentes de
abastecimiento y su distribución, donde se producían fugas de
artículos y una amplia gama de fraudes, conocida en la época
con el nombre de "estraperlo". Las autoridades fueron incapaces
de frenar la situación.
republicanos,
fijándose unas tasas oficiales de los precios. Sin embargo, el almacenamiento
y ocultamiento de víveres con fines especulativos y el consiguiente
fraude de precios desembocaron en el contexto de la extremada escasez en un
abusivo mercado negro donde los precios de artículos de consumo adquirieron
cifras desorbitadas. Mucha culpa de esto la tuvieron las mismas fuentes de
abastecimiento y su distribución, donde se producían fugas de
artículos y una amplia gama de fraudes, conocida en la época
con el nombre de "estraperlo". Las autoridades fueron incapaces
de frenar la situación.
Por otra parte, la distribución
oficial de alimentos, provocó la existencia de otros canales de aprovisionamiento,
como cooperativas y economatos, comedores populares promovidos por sindicatos,
o el recurso al inevitable mercado negro; pero a nivel individual, se despertó
ante situaciones tan críticas la agudeza de ingenio y la picaresca
incluyendo el falseamiento de cartillas de abastecimiento, la duplicidad de
las misas o la utilización de correspondientes a fallecidos y evacuados.
Las largas y casi 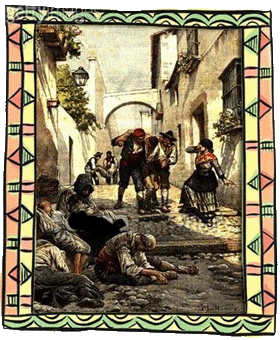 permanentes
colas a la puerta de los establecimientos de las grandes ciudades fueron una
imagen cotidiana y un recuerdo imborrable para los protagonistas de la época.
permanentes
colas a la puerta de los establecimientos de las grandes ciudades fueron una
imagen cotidiana y un recuerdo imborrable para los protagonistas de la época.
Destacaron las Juntas de abastos y posteriormente las Juntas provinciales de precios encargadas de vigilar, y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones tendentes a evitar la subida de precios entre otras cuestiones. Sin embargo la aparición de estas juntas no estuvieron exentas de problemas, destacando por un lado la aparente confusión en las competencias de ambas juntas, y por otro, la necesidad de establecer la normalidad en la venta y exportación de alimentos a la Intendencia militar y civil.
En 1938 estas Juntas fueron absorbidas por el Servicio Nacional de Abastecimiento y Transporte, para intentar suministrar los alimentos ante tal situación de miseria.
La preocupación por
la educación había sido un rasgo destacado de la II República,
y durante la guerra se continuó la labor comenzada en 1931. El Estado
consideró la educación como un servicio público al que
debía tener acceso toda la población, tanto niños como
adultos. En enero de 1937 se crearon la Milicias de la Cultura, que tenían
una triple función: erradicación del analfabetismo, la ampliación
cultural y la educación  social
y política. En noviembre de 1936 se crearon los Institutos obreros,
para formar a los jóvenes no movilizados que debían ocupar los
puestos de trabajo de los que iban a luchar. También tuvieron importancia
las Escuelas de adultos.
social
y política. En noviembre de 1936 se crearon los Institutos obreros,
para formar a los jóvenes no movilizados que debían ocupar los
puestos de trabajo de los que iban a luchar. También tuvieron importancia
las Escuelas de adultos.
La guerra civil no fue sólo un conflicto bélico, sino que también fue un enfrentamiento ideológico. Esta lucha ideológica se reflejó en la cultura y en la obra cultural de cada zona. En España había dos poderes, apoyados en dos sociedades, cada una con un modelo cultural opuesto al otro.
La guerra civil supuso el final, la quiebra de la Edad de Plata de la cultura española, que fue uno de los momentos de mayor esplendor de la historia intelectual y artística de España.
El teatro ambulante tuvo
gran importancia con las muchas compañías de teatro que recorrieron
pueblos, frentes, cuarteles y hospitales, representando obras de propaganda,
pero también entremeses y clásicos. Aquí destacan las
Guerrillas del Teatro, dirigidas por María Teresa León, que
empezaron su actividad en los frentes del  Centro.
Centro.
El cine como espectáculo estuvo sometido al monopolio norteamericano, destacando a actores como Gary Cooper, Clark Gable, Joan Crawford o Ginger Rogers y películas como "La Isla del Tesoro". El filme "Morena Clara", que se había estrenado en 1936 en el Rialto de Madrid tuvo un gran éxito.
Dentro del cine hubo un período de gran protagonismo del cine soviético, entre octubre de 1936 y la primavera de 1937. Esta etapa comienza con el estreno en el Capitol deMadrid de "Los marinos de Cronstadt", el 18 de octubre de 1936. Es un filme de exaltación de valores bélicos y revolucionarios, que cuadraba perfectamente con el estado de ánimo de Madrid y sus defensores, que pasa de la depresión a la exaltación entre la última semana de octubre y la primera de noviembre de 1936.
En cuanto a la producción
propia, en la España republicana se realizan dos películas de
importancia. Una, estrictamente documental, es "Tierra de España",
del holandés Joris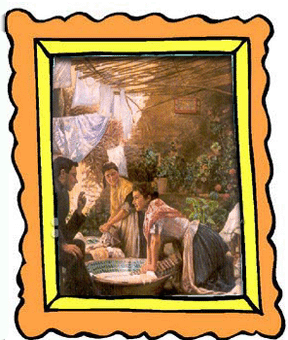 Ivens, terminada en 1937; y el otro es "Sierra de Teruel", dirigida
por André Malraux con quien trabajó un equipo español
en el que estaba Max Aub, quién escribió el guión.
Ivens, terminada en 1937; y el otro es "Sierra de Teruel", dirigida
por André Malraux con quien trabajó un equipo español
en el que estaba Max Aub, quién escribió el guión.
Durante la guerra, la prensa fue, junto a la radio, un importante instrumento de propaganda. Algunas publicaciones de la época fueron: ABC", "El Siglo Futuro", "La Epoca", "Ya", "El Debate", "Ahora", Heraldo de Madrid", "Diario de la Noche", "El Sol", "Diario de la Mañana del Partido Comunista", "La Voz", "El Liberal", "La Libertad", y otros muchos.